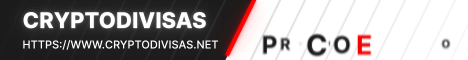El sol es inclemente, pica y ni los árboles se mueven. Son las 12 del mediodía y una fila se forma frente a una humilde vivienda en la comuna ocho de Cúcuta. Allí están Ahiezer Neftalí y Juan Pablo. El primero no ha nacido y el segundo tiene 22 meses. No son hermanos, ni primos. Sus mamás provienen de culturas diferentes y día a día cruzan miradas sin saber que han vivido dramas similares, enfrentados con fortaleza.
Ahiezer, nombre bíblico que significa hermandad, fue el escogido por Idelmis Nazareth Pérez, de 22 años, para ponerle a su hijo. A él, que nacerá en menos de dos meses, se lo imagina blanco y de ojos verdes como el papá, aunque puede salir ‘morenito’, como la mamá. Ella llegó a Cúcuta el 2 de diciembre. Es natural de Barcelona, estado Anzoátegui (Venezuela) y, pese a tener pasaporte, cruzó la frontera por trocha porque ese día no había electricidad y los sistemas no funcionaban.
“El camino fue eterno, tenía ansiedad y recordaba mi niñez jugando bichas (metras) con mi hermano, montando bicicleta y riendo con cada travesura. Allá se quedaron mi papá y mi hermano, mi mamá murió hace dos años y la ilusión era estar en Colombia con mi hermana mayor, Idania, embarazada y con cinco hijos”.
La misión de Idelmis era cuidar de su hermana durante la dieta, pero el destino le tenía otros planes, que cuidara de su propio hijo. Al llegar, se dio cuenta de que tenía un retraso y luego de hacerse una prueba en una brigada de la Cruz Roja, se enteró de que también estaba embarazada. “Me quería morir, sentí que el mundo se arrugaba y no sabía qué hacer. El padre del bebé me dejó cuando le conté, el amor es efímero, el verdadero crece dentro de mí”.
El drama de Idelmis lo vivió también hace unos meses Liliana Añez, cucuteña de 45 años que dio a luz hace 22 meses a Juan Pablo, a quien cría sola, pues su padre lo abandonó cuando se enteró de que venía en camino. El niño, trigueño como la mamá, heredó de ella los ojos grandes y saltones. Nació con una enfermedad abdominal y el apoyo de la familia de Añez ha sido fundamental en la recuperación.
“Cuando crezca quiero que sea profesional, que sea feliz y estudie lo que le guste; bueno, y que sea una carrera que le dé para vivir. Yo estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional, pero jamás he ejercido”. Liliana, nacida en Cúcuta, vivió gran parte de su vida en Bogotá y hace 10 años regresó a la ciudad frontera. Vive en el asentamiento humano El Talento y allí le enseña a su pequeño a ser disciplinado, pues “es la única forma de enfrentar los retos de la vida”.
Para protegerse del sol, ese que nubla la vista en las calles, ambos usan cachuchas negras. Juan Pablo va en coche y su mamá, con brazos de acero, lo lleva todos los días de El Talento a La Fortaleza, ambos asentamientos de la comuna ocho de Cúcuta. En La Fortaleza se juntan las vidas de estos pequeños: Ahiezer, quien no ha salido del vientre y Juan Pablo, quien con mirada tímida se aferra a los brazos de su mamá. Ambos comparten el mismo almuerzo, en mesas diferentes, mientras sus madres cuentan historias y dramas vividos.
Ellas, sin conocerse y con vivencias similares, permanecen unidas por el Centro Misionero Nueva Vida, donde diariamente reciben un almuerzo. Mientras hablan, ríen y traen recuerdos a sus mentes, degustan un apetitoso plato con sopa de cebada, arroz con carve, carne molida y caraotas, tan apetecidas en Venezuela como en Colombia.
Las madres se desbordan en prosa cuando hablan del comedor habilitado en el asentamiento humano, donde ciudadanos de ambos países han aprendido a convivir, dando ejemplo de camaradería y demostrando que colombianos y venezolanos no son tan diferentes como culturalmente se ha querido hacer ver.
La humilde vivienda donde funciona el comedor comunitario fue tomada en arriendo por las Misioneras de la Nueva Vida. Al mes, pagan $200.000. Las líderes de la obra social son Martha Isabel y Gloria Patricia Celis Villamarín, hermanas de sangre y compañeras de congregación. “La sede de la comunidad está en La Libertad y con mi hermana vivimos en La Fortaleza. El comedor arrancó con abuelos y en junio del año pasado empezamos a atender a niños y adultos de ambos países”, dijo la hermana Martha.
El carisma de las mujeres, con hábito impecable, es reconocido por las cerca de 340 personas que reciben diariamente el almuerzo. Ellas, sonriendo, comparten con niños, mujeres, hombres y ancianos, a quienes ven como una gran familia binacional. El sostenimiento del comedor comunitario se da gracias a varias fuentes de financiación.
De un lado reciben aportes del Plan Mundial de Alimentos y de otro, ayudas de organizaciones como Rotary y de la Diócesis de Cúcuta. Las hermanas, que se mueven como hormigas, todos los martes madrugan a las 3 de la mañana y tras ofrecer sus oraciones, salen a Cenabastos donde con costal en mano reciben frutas y verduras que les donan los comerciantes. “Acá se vive la multiplicación de los panes y de los peces, tenemos cupo para 250 personas, pero hay días en que llegan hasta 100 más y ninguna se queda sin alimento”.
Lo más gratificante para las hermanas es ver la alegría de la comunidad. Ambas no dudan en afirmar que el trabajo en equipo crea lazos de amistad y rompe barreras. Los beneficiarios, como las madres guerreras de Ahiezer y Juan Pablo, se turnan para ayudar en la preparación de los alimentos, pues para ellos y la comunidad no importan ni la raza, ni la nacionalidad y mucho menos el color de la piel. Lo valioso es amarse como hermanos y hacer el bien.
LA OPINIÓN
Fuente: Portafolio